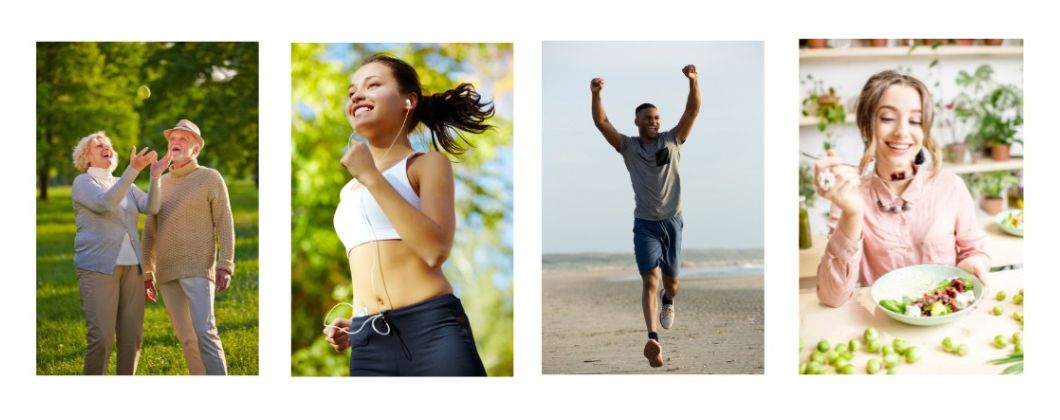Por: Pablo Andrés Villegas Giraldo
Desde septiembre se siente que viene diciembre. Sí, el ruido empieza a abrumarnos desde muy temprano y el estallido de la pólvora anuncia que la época de la Navidad ha llegado. Sin embargo, voy a utilizar esa mala costumbre de la pólvora, que se ha ido enraizando en nuestro pueblo, para reflexionar sobre cómo nuestra sociedad ha ido vaciando de significado sus prácticas, transformando el ritual en espectáculo. Partamos de tres preguntas: ¿Qué es lo que celebramos cuando encendemos un volador? ¿Qué tipo de vínculo construimos cuando todo gesto se reduce a un ruido pasajero? ¿Qué sentido tiene la bulla y el desorden en una época que invita al silencio y el recogimiento?
El pensador surcoreano Byung-Chul Han, afirma en La desaparición de los rituales, que “(…) estos son técnicas simbólicas del habitar”, es decir, son los elementos que le dan sentido a la vida, pero también advierte que nuestra época los ha extraviado, hemos perdido de vista las formas que le daban continuidad, orientación y sentido a la vida. Los rituales no son adornos, sino pequeñas estructuras que al conectarlas iluminan la existencia, son como pequeños puntos en una composición puntillista que vistos desde lejos le dan armonía y equilibrio a la obra de arte. Los rituales no permiten que la vida se reduzca a una acumulación de instantes inconexos.
El ritual no es simplemente algo que se repite. Para que un acto se convierta en ritual requiere intención, significación y una comunidad que se reconoce en él. La pólvora es justamente todo lo contrario: carece de intencionalidad simbólica y de significación, es un síntoma claro de que estamos destrozando un ritual para convertirlo en un estallido efímero. Además, un estallido que contamina el ambiente (no solo en sentido ecológico) y que no convoca sino que dispersa. Su ruido corta el silencio, cerrando el espacio a cualquier posibilidad de encuentro, anulando la posibilidad de reconocernos en él; puesto que, muchas veces separa: asusta a los animales, perturba a los enfermos, despierta a los bebés, desata riesgos, incendios, heridas.
La pólvora (como casi todas las costumbres contemporáneas) parece haber perdido el hilo ritual que pudo tener en otras épocas. Lo que queda es un gesto que busca intensidad, impacto, consumo sensorial. La celebración (en palabras de Han: la fiesta) se convierte en “evento”, es decir en algo que ocurre, que llama la atención y que se desvanece sin dejar una huella simbólica. Algo que no transmite memoria, no sostiene comunidad y no abre un tiempo distinto, sagrado o especial, sino que apenas intensifica lo mismo de siempre: el deseo de estímulo inmediato.
La pólvora revela la fragilidad de nuestros vínculos simbólicos. Por eso no es suficiente prohibirla o sustituirla por drones o luces LED, por conciertos o por ferias artesanales o, a propósito de Santa Rosa de Cabal, por turismo religioso; en vista de que, aunque esto pase, el vacío seguirá creciendo dentro de nosotros. Esta Navidad tratemos de crear prácticas que vuelvan a tejer comunidad, que celebren la presencia del otro, que generen un tiempo habitable y no simplemente un calendario de consumos. Apaguemos la pólvora y encendamos en nuestros corazones algo más duradero, algo que recobre el sentido de la Navidad.